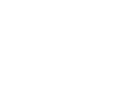Entre la pérdida y la Ley: un llamado a la responsabilidad y la reparación
Resumen: Este artículo analiza las implicaciones legales del trágico evento del pasado 8 de abril de 2025, abordando brevemente la responsabilidad civil, y las implicaciones legales desde la perspectiva laboral, penal y de consumo. Se identifican los distintos afectados y los mecanismos jurídicos disponibles para lograr una reparación integral. Más allá del aspecto normativo, se plantea un llamado a la justicia con enfoque humano y responsable.
Palabras claves: Responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil objetiva, derecho del consumidor, reparación integral, obligación de seguridad, arbitrio juris.
Tal como lo expresa el versículo de Eclesiastés: 3:1, “todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Estas palabras, cargadas de sabiduría, nos invitan a reconocer que cada momento trae consigo una misión distinta, y que hay tiempos para duelo, pero también tiempos para la reflexión y la búsqueda de justicia.
A una semana del trágico acontecimiento del pasado 8 de abril de 2025 –uno de los sucesos más dolorosos y conmovedores en la historia reciente de la sociedad dominicana-, entendemos pertinente, con el debido respeto al luto colectivo, iniciar una discusión jurídica responsable sobre las implicaciones legales del hecho. En particular, se impone abordar tres aspectos, en primer lugar, los grupos de personas afectadas, en segundo lugar, en lo que atañe a la responsabilidad civil derivada del mismo, sin perjuicio de que también pueda examinarse la procedencia de una eventual acción penal contra los responsables del evento y en tercer lugar, es necesario examinar la situación actual en la República Dominicana respecto a cómo nuestra justicia realiza la apreciación y la determinación de la cuantía económica de los daños derivados del suceso.
En este contexto, existen, a nuestro criterio, tres grupos de personas afectadas: i) los asistentes que, en su calidad de adquirentes de boletos, participaron en el evento; ii) la orquesta encargada de amenizar la velada, cuya seguridad debía estar garantizada por los organizadores; y iii) el personal laboral del establecimiento presente durante la tragedia.
Derivado de esta clasificación, puede identificarse un supuesto de responsabilidad civil contractual entre los asistentes y los organizadores del evento —específicamente, el propietario del local y el promotor del espectáculo— así como una relación contractual particular con la orquesta. Estas relaciones generan obligaciones claras, entre ellas la de garantizar condiciones de seguridad, cuyo incumplimiento conllevaría consecuencias jurídicas.
Esta obligación, que se inserta en el marco de las relaciones contractuales previamente descritas, no se limita al cumplimiento literal del servicio ofrecido, sino que conlleva una serie de deberes implícitos que los organizadores están llamados a observar diligentemente. En cumplimiento de este deber, recae sobre los responsables de la organización la carga de responder por todas las consecuencias que emanen de la obligación contraída; así lo dispone el artículo 1135 de nuestro Código Civil.
De esta premisa deriva la denominada obligación de seguridad: un deber anexo a la obligación principal del contrato, que se incorpora a él con identidad propia y en interés de preservar la integridad física y los bienes de las personas que contratan esos servicios. En el caso de los organizadores del evento, dicha obligación implica adoptar medidas razonables para garantizar un entorno seguro durante su ejecución, siendo exigible, aunque no esté expresamente pactada. Su incumplimiento, por omisión o negligencia, activa la responsabilidad civil por los daños causados a los asistentes.
En la medida en que esta relación se configura como una prestación dirigida al público a cambio de una contraprestación económica, se activa también el régimen del derecho de consumo. En efecto, quienes adquirieron entradas tienen la calidad de consumidores conforme a la Ley núm. 358-05, lo que les otorga una protección especial bajo el principio de responsabilidad objetiva. El artículo 102 de dicha Ley establece que, cuando un producto o servicio defectuoso cause daño a una persona o a su patrimonio el proveedor —y todos los integrantes de la cadena de comercialización— deben responder solidariamente, sin que sea necesario probar culpa.
Este régimen permite a los afectados interponer acciones civiles para exigir la reparación integral del daño. La protección se extiende tanto al daño material como al daño moral, en función de los perjuicios sufridos por los consumidores debido a la deficiente prestación del servicio.
Así mismo, debe considerarse al personal que laboraba en el local durante el evento. A diferencia de los asistentes, su vínculo con los organizadores es de naturaleza laboral, por lo que les ampara un régimen normativo distinto: el Código de Trabajo, el Reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales y normativas laborales según aplique en cada caso. Este marco legal prevé que, ante situaciones como la ocurrida, el trabajador tiene derecho a un resarcimiento por los daños sufridos, como así lo dispone el artículo 8 del reglamento mencionado. No obstante, el régimen normativo sea distinto, desde nuestra óptica, los trabajadores también podrían accionar en justicia con miras a obtener una indemnización por daños y perjuicios, conforme a las disposiciones del régimen de responsabilidad civil.
Igualmente, resulta pertinente analizar el impacto que pudo haber tenido el siniestro en residentes y negocios colindantes. Aunque estos terceros no mantienen relación contractual con los organizadores, podrían accionar en virtud de la responsabilidad civil extracontractual, si se demuestra que el daño fue consecuencia de una conducta negligente. El artículo 1386 del Código Civil establece que el dueño de un edificio responde por los daños ocasionados por su ruina, cuando esta se deba a vicio de construcción o culpa de su parte.
Esta norma permite extender el análisis hacia posibles responsabilidades concurrentes de otros actores involucrados en el diseño, construcción o adecuación del local. De comprobarse fallas estructurales o incumplimientos técnicos, podrían surgir responsabilidades solidarias entre propietarios, diseñadores y constructores, conforme al principio de seguridad en edificaciones de uso público.
A la luz de todo lo anterior, es razonable afirmar que los organizadores del evento han comprometido su responsabilidad civil. Su conducta —caracterizada por deficiencias organizativas, falta de previsión o ausencia de medidas mínimas de seguridad— representa una violación del deber de cuidado que les era exigible. Según el régimen vigente, no es necesario que haya dolo para generar la obligación de reparar; basta con que se configure una falta en el cumplimiento de sus obligaciones.
En consecuencia, corresponde que los responsables asuman los efectos jurídicos de sus actos u omisiones, mediante una reparación proporcional al daño sufrido por cada víctima, atendiendo a la extensión y naturaleza del perjuicio. Esta reparación debe abarcar no solo la compensación económica directa, sino también medidas que reconozcan la dimensión humana, moral y social del daño.
En nuestra opinión, tanto las víctimas que resultaron afectadas de manera directa —asistentes, personal y orquesta— como aquellas impactadas de forma indirecta —familiares— cuentan con un amplio espectro de mecanismos jurídicos para obtener reparación. Cada grupo puede valerse de distintas vías procesales según la naturaleza de su perjuicio y el vínculo, o ausencia de él, con los responsables del evento.
Más allá del régimen de responsabilidad civil, debe contemplarse también la posible apertura de una vía penal, cuando los hechos así lo ameriten. Si se acredita que el propietario del establecimiento asumía una posición de garante —por ejemplo, al delegar funciones esenciales de seguridad sin ejercer el control debido—, podría imputársele penalmente bajo la figura de comisión por omisión, en la modalidad de homicidio involuntario, el cual conllevaría un castigo con prisión correccional de tres meses a dos años, según lo dispuesto en el artículo 319 del Código Penal dominicano. Cabe destacar que la responsabilidad penal no excluye la responsabilidad civil accesoria, que también podría derivarse del hecho punible.
Más allá de la opción procesal o normativa que se elija, el propósito esencial es único: garantizar la reparación íntegra y oportuna del perjuicio sufrido. Nuestra postura es que, independientemente del camino jurídico que se elija, el fin último debe ser siempre asegurar que las víctimas reciban una compensación adecuada, ya sea mediante indemnización patrimonial, restitución de la situación anterior al daño, en los casos que aplique, o medidas de reparación moral y social.
Este mismo compromiso con la reparación ha sido reconocido en otros países que enfrentaron tragedias de magnitudes comparables. Tal fue el caso de Argentina, donde, tras el lamentable suceso de República Cromañón que costó la vida a 194 personas, se establecieron responsabilidades penales no solo respecto de los propietarios y el gerente del local, sino también de funcionarios públicos, debido a graves omisiones en los mecanismos de fiscalización. De forma análoga, en Brasil, el incendio ocurrido en la discoteca Kiss, que dejó un saldo de 242 fallecidos, evidenció la operación irregular del establecimiento y derivó inicialmente en condenas penales contra los dueños y miembros de la banda musical. Si bien dichas condenas fueron anuladas por el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul por razones procesales —decisión que generó amplio debate social—, lo cierto es que varias de las víctimas y sus familiares lograron acceder a reparaciones económicas a través de procesos civiles y acuerdos individuales, sustentados, en parte, en la responsabilidad atribuida al Estado por su inacción en labores de supervisión. Estos casos, aunque distintos en sus contextos, ofrecen una referencia útil para resaltar la importancia de una respuesta legal coordinada, efectiva y empática, que combine el reconocimiento del daño con mecanismos concretos de reparación, tanto patrimonial como moral.
A razón de lo anterior y tomando en consideración que el debate debe centrarse en la reparación de las víctimas del suceso, nuestro sistema jurídico ha adoptado el modelo resarcitorio de tradición francesa, que no busca sancionar al responsable, sino restablecer —en la medida de lo posible— la situación anterior al daño.
Esta reparación comprende el daño material, que incluye el daño emergente (gastos médicos, funerarios, etc.) y el lucro cesante (ingresos dejados de percibir), así como el daño moral, que abarca el sufrimiento, la aflicción, el menoscabo emocional o la pérdida de paz interior. Para valorar estos perjuicios, el juez dispone del mecanismo del arbitrio juris, que le otorga un margen razonable de apreciación de las normas en relación con las controversias que deben resolverse, limitado solo por los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Lo ocurrido el pasado 8 de abril no solo constituye una tragedia nacional; representa también un desafío jurídico que exige respuestas claras, humanas y responsables. En este sentido, nuestro ordenamiento proporciona las herramientas necesarias para garantizar la justicia y reparación —contractuales, extracontractuales, laborales y penales— A través de los distintos mecanismos legales.
Hoy, más que nunca, la justicia no puede quedarse en el terreno de lo simbólico. Es tiempo de traducirla en acciones concretas que reconozcan el dolor ajeno, restauren la confianza en las instituciones judiciales y honren, con responsabilidad y empatía, la memoria de quienes ya no están. Porque si todo tiene su tiempo —como nos recuerda Eclesiastés— este es, sin duda, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la justa reparación.
Bibliografía:
- Código Penal de la República Dominicana.
- Código Civil de la República Dominicana.
- Ley núm. 358-05, Ley General de Protección de los derechos al consumidor o usuario.
- Código de Trabajo de la República Dominicana.
- Suprema Corte de Justicia, 1.ª Sala, sentencia del 7 de marzo de 2012, núm. 13, B. J. 1216.